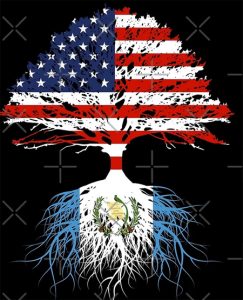El anteproyecto de la ley de aguas en Guatemala

Ollantay Itzamná
l proyecto de Ley de Aguas, impulsado por el gobierno de Bernardo Arévalo y dirigido al Congreso de la República, se presenta como un instrumento regulador indispensable. Sin embargo, un análisis de su articulado revela una marcada filosofía mercantil neoliberal, que, si bien utiliza la retórica de la modernización, consolida el control estatal centralizado y abre la puerta a la comercialización del agua, marginando sistemáticamente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
1. El agua: ¿derecho humano o bien mercantil?
El proyecto exhibe una profunda contradicción filosófica entre la declaración de principios y el espíritu de la gestión.
Reconocimiento folclórico del derecho al agua(Art. 15): El artículo 15 establece el acceso al agua y al alcantarillado como derecho humano, una declaración de avanzada. No obstante, esta provisión opera más como una fachada para una ley cuya esencia es distinta.
La mercantilización como espíritu de Ley (Art. 27): La verdadera filosofía del proyecto se define en el Artículo 27, que concibe el agua como un bien mercantil. Junto al Artículo 52, se abren las «compuertas» para el registro y comercialización del agua, permitiendo a entidades privadas y municipalidades participar en el negocio. La exclusión expresa de las comunidades organizadas en este circuito comercial subraya el sesgo clasista y mercantil del modelo propuesto.
2. Exclusión de los pueblos y centralización del poder hídrico
El proyecto evidencia una estructura de gestión de corte centralista y castizo, que neutraliza la voz de los principales cuidadores históricos del agua en Guatemala.
Exclusión de los pueblos criadores del agua: Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, identificados como «criadores del agua» (gestores ancestrales de las cuencas), son excluidos de los espacios de toma de decisión vitales. No están contemplados en la composición de la Superintendencia de Aguas ni en las intendencias.
Marginalización a «Mesas Técnicas»: La participación comunitaria queda relegada, en el mejor de los casos, a mesas técnicas en sus cuencas, un espacio consultivo y no resolutivo. Esta estructura garantiza que la suerte y gestión estratégica del agua se decidan desde la ciudad capital, perpetuando la exclusión histórica.
Reconocimiento sin poder (Arts. 19 al 21): Si bien los Artículos 19 al 21 otorgan un reconocimiento «folclórico» a los tradicionales sistemas colectivos de gestión del agua de los pueblos indígenas, este reconocimiento es meramente declarativo. Se reconoce su existencia, pero no se les otorga ninguna capacidad de decisión efectiva o injerencia sobre la administración nacional del recurso.
3. Articulado peligroso: El control total y la privatización silenciosa
Diversos artículos establecen mecanismos que consolidan el control total del Estado sobre el recurso, facilitando su posterior aprovechamiento por el sector privado bajo un modelo de inversión y deuda pública.
Control total sobre los cuerpos hídricos (Art. 11): La creación del Inventario Nacional del Agua (Art. 11) somete a control total del Estado todo cuerpo hídrico existente (superficiales, del subsuelo y pluviales). Este es el primer paso indispensable para cualquier modelo de mercantilización o concesión.
¿Expropiación de hecho de pozos comunitarios o familiares?(Art. 84): El Artículo 84 impone un plazo de 10 años para que todos los pozos (incluidos los comunitarios o familiares) sean registrados en la Superintendencia. Esta disposición es particularmente peligrosa, ya que impone una regulación estatal sobre la infraestructura comunitaria, incluso si el Estado no invirtió nada en su perforación o mantenimiento, sentando las bases para una eventual tarifación o control de uso.
Financiamiento público para beneficio privado (Art. 56): El Artículo 56 establece que las grandes obras de infraestructura (obras grises) serán financiadas con fondos públicos por el Estado, pero su ejecución podrá ser realizada por el sector privado. Este esquema transfiere el riesgo financiero al erario público y garantiza el beneficio y la ganancia al sector privado constructor o concesionario, típico de los modelos de infraestructura neoliberales.
Conclusión
El Anteproyecto de Ley de Aguas, a pesar de su lenguaje progresista en cuanto al «Derecho Humano al Agua», está imbuido de un espíritu mercantilista y centralizador. El modelo propuesto despoja a los pueblos originarios de la capacidad de decisión sobre la Vida (el agua) que han cuidado por generaciones, consolida el control burocrático en la capital y, a través de su articulado (especialmente los Artículos 27, 52 y 84), establece el andamiaje legal necesario para la mercantilización progresiva y la gestión privatizada del agua en Guatemala. La ley, en su forma actual, es un proyecto que favorece la acumulación capitalista a expensas de la soberanía hídrica comunitaria y popular.
Fuente https://ollantayitzamna.com/?p=7079
Imagen La Hora