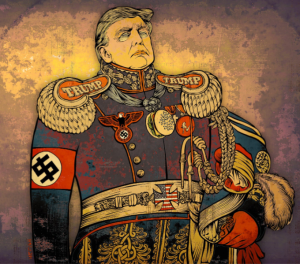La inversión de los valores como mecanismo central de dominación

Marco Fonseca
George Monbiot, uno de los columnistas más lúcidos y agudos del periodismo británico contemporáneo, señala en un reciente texto una contradicción flagrante en el modo en que opera la libertad de expresión en las democracias liberales cuando se trata de la izquierda y la derecha. Su ejemplo es contundente: si un columnista del Guardian –un diario considerado progresista– sugiriera bombardear la conferencia del Partido Conservador o el bastión tory de Arundel, se desataría un escándalo nacional de enormes proporciones. La reacción sería inmediata: despido fulminante, condena pública, acciones policiales. Pero cuando Rod Liddle, columnista del Spectator, fantasea sobre un atentado en el festival de Glastonbury o en Brighton –espacios simbólicos de la izquierda británica–, la respuesta es una mueca indulgente: “Tranquilo, cariño, ¿no aguantas una broma?”. Ninguna consecuencia. Ni para el columnista ni para su editor, que, además, fue Secretario de Justicia.
Monbiot lo resume con precisión: “Hay una regla para la izquierda y otra para la derecha”. Esta afirmación, lejos de ser una simple denuncia del doble rasero, apunta a un fenómeno más profundo: un mecanismo estructural de legitimación del poder que permite a la derecha actuar sin trabas mientras impone a la izquierda un escrutinio extremo, restricciones éticas y jurídicas desproporcionadas, e incluso criminalización. Este fenómeno no es exclusivo del Reino Unido. Se trata de un dispositivo ideológico global, propio de los regímenes que, aun bajo apariencia democrática, han entrado en procesos restauradores de los privilegios oligárquicos y las estructuras de impunidad.
En el caso de Guatemala, este mecanismo se expresa con crudeza. A pesar de tener un gobierno electo democráticamente como el de Bernardo Arévalo, el país vive un proceso profundo de restauración autoritaria, conducido por actores del viejo régimen que utilizan no solo el aparato judicial y legislativo, sino también una maquinaria ideológica que invierte los valores democráticos y normaliza la impunidad de la derecha mientras criminaliza toda disidencia progresista.
Uno de los actos más perversos dentro de este proceso restaurador es precisamente esa inversión de valores. ¿Qué significa esto? Significa que la corrupción se presenta como legalidad, la impunidad como justicia, la violencia institucional como defensa del orden, la censura como protección del bien común, y la criminalización de la protesta como garantía de seguridad. Esta inversión no ocurre por accidente ni es una mera cuestión de propaganda; forma parte de un andamiaje ideológico que produce hegemonía, en el sentido gramsciano del término.
Antonio Gramsci, en sus Cuadernos de la cárcel, nos enseñó que la hegemonía no se impone únicamente por la fuerza bruta del Estado, sino por la capacidad de construir un consenso “libre” y “voluntario” en torno a los valores dominantes. Pero ¿qué ocurre cuando esos valores están invertidos? Ocurre que las mayorías, incluidas las subalternas, terminan adhiriéndose a una moralidad deformada, donde el bien común equivale al privilegio de unos pocos, y la justicia se convierte en instrumento de venganza política. Es una hegemonía construida desde la sumisión voluntaria.
Este fenómeno tiene una genealogía más profunda en la crítica marxista. En El Capital, Karl Marx identifica un mecanismo análogo en la economía política del capitalismo: el fetichismo de la mercancía. En este fenómeno, las relaciones sociales entre las personas aparecen como relaciones entre cosas, y los productos del trabajo humano se presentan como entidades dotadas de valor intrínseco y casi mágico. Marx, para ilustrar esta perversión, recurre a Shakespeare y su obra Timon de Atenas, donde el oro es visto como capaz de transformar lo feo en bello, lo falso en verdadero, lo malo en bueno. Es una inversión total de valores que oculta las relaciones reales de explotación bajo el velo de la apariencia objetiva y neutral del mercado.
Del fetichismo económico al fetichismo jurídico, político y moral hay una continuidad. En contextos de restauración autoritaria como el guatemalteco, lo que está en juego es precisamente la capacidad del régimen de hacer pasar su violencia estructural como legalidad, su autoritarismo como orden, su corrupción como eficiencia institucional. La figura del subalterno, entonces, queda atrapada en una lógica de autoanulación: mientras más respeta la legalidad, más se somete; mientras más acata el orden institucional, más pierde agencia; mientras más se distancia de la radicalidad, más se convierte en cómplice de su propia dominación.
En este sentido, Eduardo Galeano alertaba en Patas arriba sobre el funcionamiento perverso de un sistema que premia la injusticia y castiga la dignidad, configurando un “mundo al revés” donde los valores se distorsionan hasta volverse su opuesto. Allí, los ricos gozan de impunidad mientras los pobres son sometidos desde la infancia a una vida de explotación; las grandes corporaciones reciben subsidios y exenciones fiscales mientras se les llama progreso; y las instituciones que deberían protegernos consagran la desigualdad y el miedo como principios ordenadores de la sociedad. Este diagnóstico coincide con la lógica de inversión de valores que vemos en Guatemala, donde la corrupción y la violencia institucional se presentan como legalidad y orden, mientras cualquier disenso progresista es criminalizado.
Esta lógica se evidencia con claridad en la forma en que operan actualmente las instituciones de justicia y seguridad del Estado guatemalteco. Pensemos en el caso del conocido operador de redes sociales de extrema derecha, que utiliza el seudónimo VaderGT. Existe evidencia convincente de que este sujeto trabaja directamente en el Ministerio Público y tiene acceso a casos clasificados bajo “reserva”. Desde su cuenta, filtra información confidencial, hace amenazas veladas y directas, pone vidas en riesgo y utiliza su plataforma para criminalizar a opositores del régimen corrupto. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional? Ninguna. Goza de absoluta impunidad. Ni el Ministerio Público lo investiga, ni el gobierno lo confronta abiertamente, ni la prensa tradicional lo señala con contundencia. En cambio, si un activista o periodista de izquierda osara hacer algo remotamente comparable –una declaración polémica, una crítica dura, una filtración– la reacción sería inmediata: allanamientos, órdenes de captura, procesos judiciales, linchamiento mediático.
Este doble estándar no es accidental: es estructural. Es parte del mecanismo de inversión de valores que garantiza que la derecha pueda actuar sin límites, mientras a la izquierda se le exige pureza, mesura, institucionalidad, responsabilidad, incluso cuando se enfrenta a un régimen ilegítimo y autoritario. Esto es lo que Gramsci entendía como el ejercicio “pasivo” de la hegemonía: cuando las clases dominadas interiorizan la lógica de los dominadores y aceptan las reglas del juego incluso cuando ese juego está amañado en su contra.
Es también el corazón de la guerra jurídica o lawfare, como se ha venido llamando en América Latina. Esta estrategia consiste en usar el derecho –supuestamente neutral y objetivo– como arma política. Pero esta guerra no se limita a los tribunales: se despliega también en los medios, en las redes, en la opinión pública y en la moralidad dominante. El uso del derecho como instrumento de persecución selectiva va acompañado de una inversión moral donde la persecución es presentada como justicia, y la resistencia como crimen.
Por eso es fundamental entender estos mecanismos hegemonizantes si queremos articular una resistencia real y eficaz. No basta con denunciar los hechos, por escandalosos que sean. Es necesario comprender cómo opera la inversión de los valores dentro del dispositivo general de dominación. Solo así podremos desmontarlo. Y esto requiere herramientas teóricas y políticas que nos permitan ir más allá de la mera indignación, la simple denuncia o incluso la mera desconstrucción discursiva del colonialismo.
El gobierno de Bernardo Arévalo, en este contexto, se enfrenta a un dilema crucial. Si sigue combatiendo a sus enemigos únicamente desde la formalidad institucional, sin utilizar el poder que le confiere la Constitución y el mandato popular para desarticular los mecanismos ideológicos y simbólicos que sostienen la restauración autoritaria, terminará siendo funcional a ese mismo proceso. La batalla por la democracia no se libra solo en las cortes ni en el Congreso: se libra en el terreno de los valores, en la construcción de sentido común, en la disputa por la verdad y la legitimidad y en las calles, plazas y espacios autónomos de creación de contrapoder y contrahegemonía. Es decir, los espacios de abajo, que están afuera y que nunca cuentan.
Combatir la restauración implica, por tanto, invertir la inversión, negar la negación. Es decir, refundar los valores desde abajo: devolverle al derecho su sentido emancipador, a la democracia su contenido popular, y a la justicia su función de equidad. Significa desmantelar el fetichismo institucional que convierte en sagrado lo que es simplemente interés oligárquico disfrazado de legalidad. Y significa también dotar a los sectores populares, subalternos y progresistas de las herramientas críticas necesarias para identificar las formas en que participan, voluntariamente y a veces inconscientemente, en su propia subordinación.
No hay salida democrática posible sin esta tarea de desenmascaramiento. Como diría Walter Benjamin, cada documento de cultura es también un documento de barbarie. Hoy, en Guatemala y en muchas otras partes del mundo, asistimos a una ofensiva cultural de la barbarie, disfrazada de legalidad, seguridad, institucionalidad y “normalidad democrática”. Desenmascararla es el primer paso para construir una contrahegemonía real, no solo discursiva, sino práctica, articulada, territorializada y rupturista.
La lucha por la democracia no es solo una lucha por procedimientos o instituciones. Es una lucha por el alma misma de los pueblos: por los valores que nos rigen, por el sentido de la justicia, por el derecho a decir la verdad sin ser perseguidos/as. Y esa lucha, como bien saben quienes han resistido desde abajo, no se gana solo en las urnas. Se gana en las voluntades y las subjetividades cuando dejamos de aceptar como natural lo que es, en verdad, una forma de dominación cuidadosamente diseñada.
Por eso no podemos simplemente pedirle al gobierno de Arévalo que siga haciendo más de lo mismo. Si hay que exigirle algo es que deje de obedecer a las reglas del juego dictadas por los restauradores. Que no tolere más impunidad disfrazada de institucionalidad. Que rompa el fetichismo. Que vuelva a poner la vida, la verdad y la justicia en el centro. Más allá de Arévalo, si no puede o no quiere hacerlo, es hora de reemsablar, desde abajo y desde afuera de las instituciones capturadas, una articulación rupturista, una contrahegemonía verdadera, una ecología política del cuidado y de la verdad.
Porque mientras siga habiendo una regla para la izquierda y otra para la derecha, no habrá verdadera democracia. Solo un simulacro.
Fuente Blog RefundaciónYa